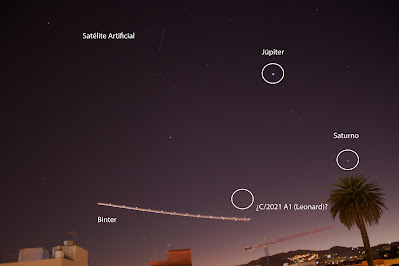El siguiente artículo fue publicado por PARHELIO en su página web (http://www.parhelio.com/). Se trata de un estudio estadístico de la evolución del ciclo solar 24 usando observaciones propias desde un observatorio no profesional, es decir, la ventana de casa.
ESTUDIO DEL CICLO SOLAR
DE CARRINGTON NÚMERO 24 DESDE UN OBSERVATORIO URBANO NO PROFESIONAL
Jorge Luis del Rosario
García
INTRODUCCIÓN
Este trabajo ha sido realizado
con los datos obtenidos a través de observaciones solares personales realizadas
desde la terraza de mi casa en el centro de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife (Islas Canarias). Los
resultados obtenidos de estas observaciones han sido contrastados con los datos
acumulados por los observadores de PAREHELIO
(http://www.parhelio.com/) y de SILSO (Sunspot Index and Long-term Solar Observations: https://wwwbis.sidc.be/silso/home)
sección del SIDC (Solar Influence Data Analisys Center: http://www.sidc.be/)
que se encarga de recopilar y tratar la observaciones realizadas sobre el Número de Wolf (Ri) por observatorios
tanto profesionales como de asociaciones de astrónomos aficionados o
particulares, alrededor de todo el mundo.
El instrumental utilizado para
realizar las observaciones solares ha sido un telescopio refractor de 3” a f/13
sobre montura acimutal y con un filtro de vidrio de Thousand Oaks Optical 2+. La captura de imágenes se realizó con una
cámara Canon EOS 600D y el software
utilizado para la reducción de las observaciones y la obtención de los
resultados fue el programa SOL creado
por Javier Ruiz Fernández (PARHELIO).
OBSERVACIONES
Las observaciones se intentó que
fueran lo más continuadas posibles. Lo más interesante sería poder realizar una
observación diaria y más o menos a la misma hora y eso es lo que se intentó,
aunque esto no siempre fue posible. Nos encontramos entonces con dos franjas de
observaciones: las realizadas por la mañana, en torno a las 10:00; y las
realizadas por la tarde, en torno a las 17:00 (Siempre hablamos de tiempo
Universal). Las condiciones climatológicas y personales hacen que mantener una
continuidad en las observaciones no siempre sea posible.
Para este trabajo se han
realizado un total de 2042 observaciones durante los 4748 días que abarcan el
periodo de 13 años que ha durado aproximadamente este ciclo 24 de actividad
solar, desde el año 2008 hasta el 2020.
En cuanto al número de
observaciones se pudo cubrir el 43% de los días observables, pudiendo
realizarse una media de 157 observaciones al año, aunque no se haya podido
hacer ni la mitad de las observaciones posibles, ha sido suficiente para que
los resultados obtenidos se ajusten bastante bien a los obtenidos por otros
observadores y nos desvelen cuestiones interesantes de las que hablaremos a lo
largo de este artículo.
Para hacer un seguimiento de la
actividad solar se han utilizado varios índices de actividad basados en
trabajos de otros astrónomos. Entre los que podemos nombrar: las observaciones
a simple vista (SV), grupos de manchas (g), focos (f), Número de Wolf (Ri),
área de de las manchas solares (A), índice de Beck e índice de McIntosh (CV
after Malder).
Por otro lado se ha realizado un
estudio sobre el movimiento propio de las manchas solares sobre la fotosfera.
Todas estas observaciones se han realizado sobre imágenes
del disco solar completo.
ANÁLISIS DE
RESULTADOS
1.- Observaciones a
simple vista (SV):
Estas observaciones se realizan
usando únicamente un filtro para mirar un minúsculo disco del Sol (abarca no
más de medio grado en el cielo) en el que se pueden observar únicamente los grupos
de manchas que sean muy grandes y que estén muy desarrollados. Estos grupos se
ven como diminutos puntos oscuros en el ya diminuto disco del Sol.
En la gráfica se puede ver como
hay un máximo a finales de 2011 y a partir de ahí, la caída al mínimo.
No se hicieron observaciones a
simple vista desde el 2008 hasta finales del 2010, por lo que no se ve la subida
a ese máximo.
Sin embargo, sí se muestra como
la observación a simple vista nos permite hacer un seguimiento razonable de la
actividad solar, marcando claramente la bajada del máximo de actividad y la
llegada al mínimo.
Esta observación es compleja
porque a simple vista solo se pueden detectar las manchas más grandes y
desarrolladas y aún así, dependiendo de las condiciones atmosféricas, muchas
veces no son observables por lo que la dispersión en los datos es muy grande.
2.- Comparación entre el Índice de Beck y el Índice de Mc Intosh (CV
after Malder):
Estos son otros índices
alternativos al clásico Número de Wolf (Ri). Ambos están basados en la
clasificación tipológica de las manchas solares, es decir, en qué estado de
desarrollo se encuentran. Estos índices asignan un peso al tipo de manchas
solares que se observan dependiendo de la clasificación de Zürich o la
variación de dicha clasificación tipológica propuesta en el índice de Mc
Intosh. Las manchas muy desarrolladas pesan más y las menos desarrolladas y las
decadentes pesan menos.
Debido a los diferentes pesos que
asignan ambos índices tenemos que cambiar la escala de los datos para poderlos
representar en la misma gráfica y así poder compararlos. Para ello se multiplica
por 10 el Índice de Mc Intosh.
Debido al tipo de observaciones
realizadas no fue posible calcular ambos índices antes del año 2010, por lo que
nos faltan datos para los dos años anteriores.
Sin embargo, como se puede
observar en la gráfica, independientemente del índice utilizado, se puede ver
que la tendencia de la actividad se mantiene usando el promedio anual de ambos
índices. En la gráfica se muestra perfectamente el máximo de actividad en el
año 2014.
Es interesante comparar los
resultados con el Número de Wolf (Ri) ya que es el índice de actividad de
referencia.
Como se observa en los residuos
calculados, el ajuste es realmente bueno, ambos índices se ajustan
perfectamente de forma lineal con el Número de Wolf (Ri), manteniendo ambos una
proporcionalidad directa.
3.- Área de las manchas solares:
Estas áreas se han medido con
imágenes del disco solar completo y para su medida se ha utilizado el programa SOL ya nombrado anteriormente. Los
valores calculados representan las millonésimas partes del hemisferio solar
observable que ocupa el grupo de manchas.
En realidad, es otro índice más,
otra forma de poder medir el ritmo de la actividad solar, para medir mejor el
área deberíamos tratar cada grupo de manchas de forma individual, pero esto no
siempre es posible hacerlo, es importante tener para ello: tiempo, calidad del
cielo, etc. Por otro lado, observar el
disco completo permite que en una sola observación podamos obtener datos para
todos los índices de actividad, por esta razón y porque los resultados
obtenidos explican la evolución del ciclo perfectamente, podemos considerar que
esta forma de medir el área con el disco completo resulta muy apropiada.
En este caso, la gráfica muestra
más claramente el característico doble máximo, teniendo lugar el máximo principal
en el año 2014. Este resultado concuerda con el obtenido con los otros dos
índices anteriores.
Y viendo la comparación entre la
observación de las áreas con respecto al Número de Wolf (Ri) podemos concluir
que el comportamiento es ajusta perfectamente, manteniendo la proporcionalidad
directa.
4.- El Número de Wolf (Ri):
La actividad solar de este ciclo
ha sido baja en comparación con ciclos anteriores, además ha sido un ciclo
largo, de mínimo a mínimo han pasado unos 13 años, es verdad que el comienzo
del ciclo se hizo esperar, ya que tuvimos mucho tiempo sin manchas hasta que
por fin arrancó la actividad del ciclo.
Desde el 2008, año del mínimo,
hasta el 2014, año del máximo, transcurren 7 años de aumento en la actividad y sin
embargo la disminución de esta actividad se produce en 6 años, hasta el 2020,
año del siguiente mínimo. Siendo la subida más lenta que la bajada.
Por otro lado, el máximo, aunque
con baja actividad, fue un máximo largo, la relativa alta actividad duró aproximadamente
desde junio de 2011 hasta marzo de 2016.
Al representar el promedio
mensual del Número de Wolf (Ri) se puede ver una estructura del ciclo bastante
ruidosa (las observaciones diarias no merece la pena representarlas ya que la
señal en este caso sí que es extremadamente ruidosa), sin embargo al compararla
con los promedios realizados por los grupos PARHELIO y SILSO (SIDC),
se puede comprobar que se ajustan perfectamente, por lo que esto nos da
confianza en que las observaciones realizadas mantienen cierta calidad.
La curva más suavizada es la del
SILSO debido al gran número de
observadores que mejoran los resultados a la hora de hacer el promedio.
Resulta más interesante la
representación gráfica que se obtiene al promediar las observaciones
anualmente. Esta representación es menos ruidosa y nos permite analizar mejor
el ritmo de la actividad solar.
En ambas gráficas la línea azul
corresponde a las observaciones personales.
Si ahora separamos las observaciones
por hemisferios y las comparamos se puede ver la causa de esa meseta que se
observa.
Además, se puede comprobar que la
actividad solar no lleva el mismo ritmo en ambos hemisferios, existe cierta
asimetría y el comportamiento en el norte no es igual que en el sur. Se puede
ver como en el hemisferio norte el máximo de actividad no es tan alto como en
el sur, sin embargo es bastante prolongado en el tiempo; mientras que el máximo
de actividad en el hemisferio sur es más en pico, localizado en un periodo de
tiempo más corto y la actividad es más intensa. Por otra parte, la actividad en
el hemisferio norte comienza antes que en el hemisferio sur y de hecho, termina
más tarde.
El ritmo en el norte es más
calmado, por el contrario, en el sur es más explosivo. Se podría considerar que
la actividad en el hemisferio norte tuvo un pico en el año 2011 y luego decae a
una meseta de actividad elevada durante 5 años, mientras que en el hemisferio
sur, la actividad sube hasta alcanzar su máximo en el año 2014 y decae rápidamente.
Normalizando la actividad,
dividiendo la diferencia de actividad entre el norte y el sur entre la suma de
la actividad entre el norte y el sur podemos identificar que hemisferio es más
activo en cada momento, como se puede ver en la siguiente gráfica.
La actividad en el norte ha sido
más constante lo que deriva en esa meseta en el máximo, sin embargo, en el sur
la actividad es muy baja, salvo en el momento del máximo en el año 2014 que es
poco duradera, pero intensa.
Ajustando los promedios mensuales
a polinomios, en nuestro caso de grado 6, tanto totales como por hemisferios
podemos calcular cuando aparecen los máximos de actividad.
Al probar con polinomios de
varios grados se encontró que el de grado 6 daba el mejor ajuste. Con un R2
= 0.836 para el ajuste al número total de Wolf, un R2 = 0.657 para
el ajuste de los datos del hemisferio norte y un R2 = 0.723 para el
ajuste de los datos del hemisferio sur.
Estudiando estos ajustes podemos
calcular un máximo total para finales del año 2013. Para la actividad por
hemisferios, el máximo en el norte se calcula para principios del año 2013 y en
el sur para principios de 2014.
5.- Posición de las manchas solares y movimiento propio:
Los grupos de manchas solares
observados se han distribuido según lo esperado, como se puede ver en las
siguientes representaciones:

El grueso de las manchas solares
apareció entre las latitudes de 10º y 20º tanto en el hemisferio norte como en
el hemisferio sur. Por otro lado, en latitudes bajas se puede ver que en el
hemisferio norte hay un mayor número de emersiones que en el sur. Sin embargo,
en cuanto a las latitudes altas, el hemisferio sur acumula mayor número de emersiones
que el norte.
Al representar las
posiciones de las manchas según fueron apareciendo por latitud podemos obtener
un diagrama de mariposa característico de los ciclos solares.
Se pueden ver algunos grupos de manchas
observados al principio del año 2008 que corresponden al ciclo 23 y otros grupos
de manchas al final del año 2020 que son ya del ciclo 25.
El diagrama de mariposa es un excelente
marcador del ciclo de actividad solar.
Cuando se habló de la evolución
del ciclo de actividad por hemisferios, se explicó que en el norte la actividad
fue poco intensa, pero prolongada. Sin embargo, en el sur la actividad fue
explosiva y muy intensa, concentrando la gran mayoría de los grupos en un
intervalo de tiempo entorno al máximo de actividad. En el diagrama de mariposa
se ve como la distribución de los grupos de manchas en el hemisferio norte es
más homogénea a lo largo del ciclo, mientras que en el hemisferio sur los grupos
de manchas se concentran en una región más compacta.
El Sol no es un cuerpo sólido y
rota de forma diferencial, llevando una velocidad mayor en el ecuador que en
los polos.
En esta gráfica se
promediaron las velocidades de las manchas para tramos en latitud de 10º en 10º.
Y se puede ver como en latitudes ecuatoriales la velocidad alcanza casi los
15º/día, mientras que en latitudes en torno a los 40º la velocidad se reduce
casi a los 12º/día.
En esta gráfica
representamos hacia donde se desplazan y cuanto se desplazan los grupos de
manchas solares en su movimiento sobre la superficie del Sol. Se puede ver que hay
una pequeña asimetría entre hemisferios, siendo en el sur donde en latitudes en
torno a los -40º parece que la velocidad, incluso es mayor.
A parte de la rotación del Sol,
las manchas solares también realizan un movimiento local desplazándose por la
fotosfera solar, a este movimiento se le llama movimiento propio. En este
movimiento las manchas se desplazan a favor de rotación o en contra de la misma
manteniendo más o menos su latitud, e incluso rotan sobre ejes propios de la
región activa.
El desplazamiento a favor de
rotación solar predomina respecto al que va en contra, en la gráfica anterior se
ve como la distribución de puntos se concentra la derecha del eje
(desplazamiento hacia el este). Estos desplazamientos se agrupan en un
intervalo que va desde los 0 hasta los 5 grados. El promedio en los
desplazamientos calculado es de 1.8º ± 0.4º.
Si medimos las
velocidades con las que los grupos de manchas
se mueven en longitud y calculamos su módulo y las promediamos para tramos de latitud
de 10º en 10º se puede ver como éstas se concentran en un intervalo de
velocidades entre 0 y 1000 Km/h.
El promedio de las velocidades
calculado para todas las manchas solares observadas es de 254.9 ±
37.6 Km/h.
Para hacer los promedios tanto de
desplazamiento como de velocidades se utilizaron las observaciones realizadas
durante los años que van desde el 2013 al 2020. Para el año 2008 no hay
observaciones y desde el año 2009 al 2012 los errores en las observaciones son
demasiado grandes como para poderlas tener en cuenta, como se puede ver en la
siguiente gráfica.
CONCLUSIONES
El ciclo de actividad solar ha
sido largo, con una duración de mínimo a mínimo de unos 13 años. No ha sido un
ciclo muy activo en comparación con otros ciclos, si utilizamos el Número de
Wolf (Ri) como índice, el máximo no supera el valor de 180, mientras que otros
ciclos son capaces de alcanzar valores superiores a 200.
El ciclo de forma global tarda 7
años en alcanzar un máximo de actividad entre el año2013 y el 2014 y luego
mantiene su bajada al mínimo durante 6 años. Si lo estudiamos por hemisferios
nos encontramos con una asimetría enorme entre ambos hemisferios. El hemisferio
norte alcanza el máximo más rápido, tan solo en 4 años ya toma su máximo valor
que es más bien bajo Ri < 60, pero eso sí, no tiene una bajada al mínimo
clara, sino que se mantiene en una meseta de actividad entorno a Ri = 40
durante unos 5 años y luego está otros 4 años para llegar al mínimo de actividad.
Mientras que el hemisferio sur está unos 6 años de subida progresiva hasta
alcanzar el máximo de actividad que en este caso es mayor que en el norte,
alcanzando un Ri < 90, manteniendo estos valores durante un año
aproximadamente para luego reducir su actividad de forma progresiva durante
otros 6 años hasta el mínimo.
La actividad solar en el
hemisferio norte ha sido menor pero más prolongada en el tiempo, mientras que
en el hemisferio sur ha sido mayor y más instantánea.
Por otro lado, es interesante
comprobar como de forma independiente y atendiendo a diferentes magnitudes
observadas, todos los índices muestran de forma más o menos eficiente la
evolución del ciclo de actividad, incluso el observar las manchas solares a
simple vista.
BIBLIOGRAFÍA
PAREHELIO (http://www.parhelio.com/)
SILSO (Sunspot Index and Long-term Solar Observations: https://wwwbis.sidc.be/silso/home)
SIDC (Solar
Influence Data Analisys Center: http://www.sidc.be/)
CV – Helios Network (https://www.cv-helios.net/)
El Sol, una biografía (David Whitehouse. Ed.KAILAS)
El Sol (Candido Rodríguez. AAA)
Compendium of
practical astronomy V.2 Earth a Solar System (Günter Dietmar Roth. Ed. Springer-Verlag)
ASTROHOBBY (http://astrohobby-jorge.blogspot.com/)